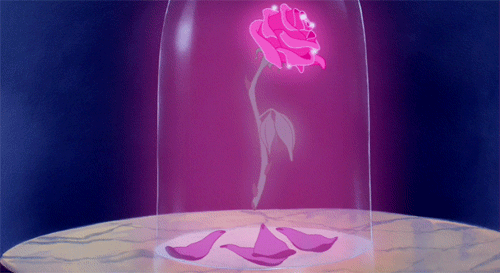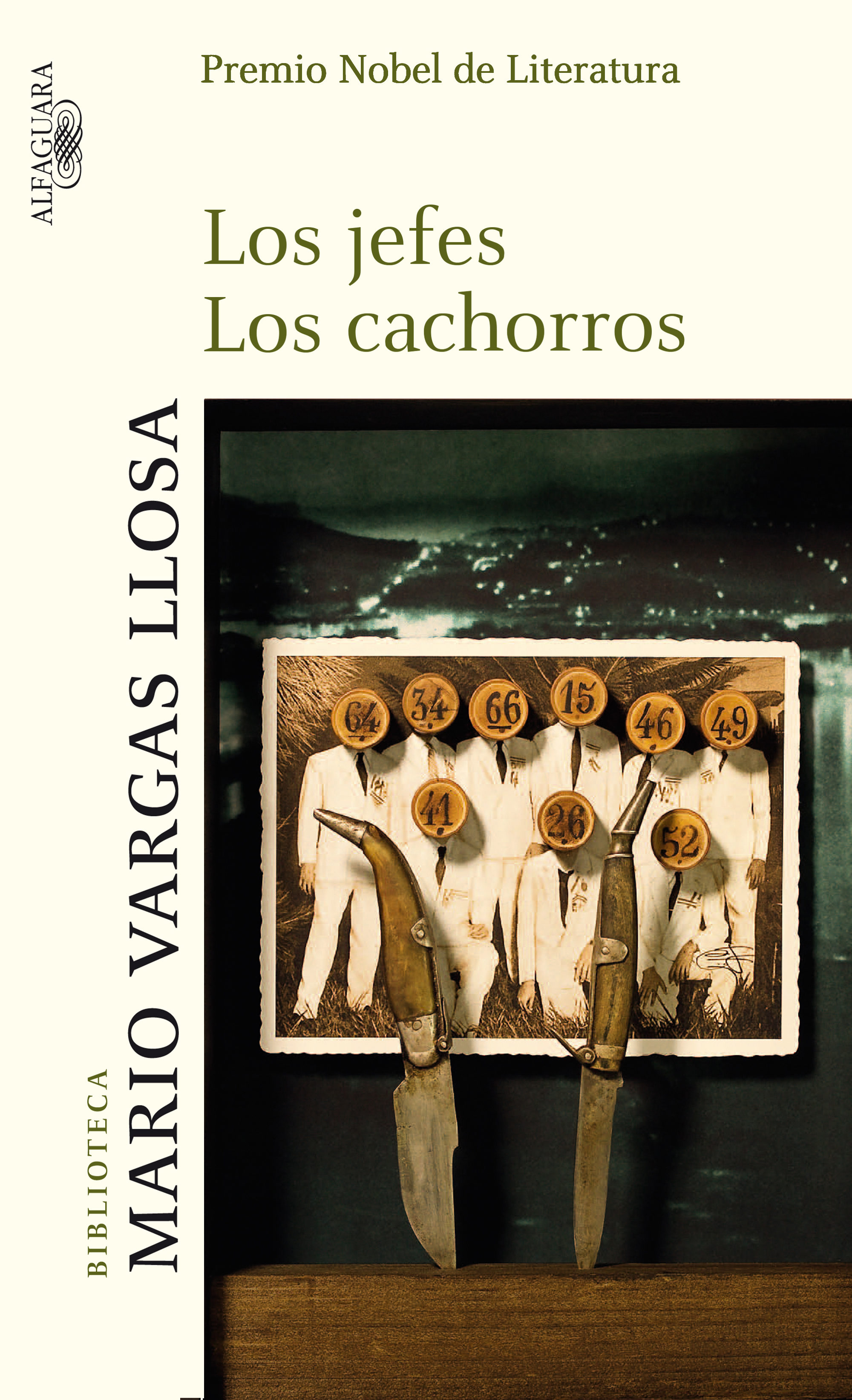Mientras estaba sentada en un restaurante -muy casual, para nada elegante-; observaba con una curiosidad (hasta cierto punto extraña) el cómo la gente intentaba abrir la puerta de cristal que conducía al interior del establecimiento (llegado aquí, les pido imaginar mi anónimo rostro moreno, de ahora 17 años tras una mesa de madera y un plato lleno de comida observando la escena). Una pareja mayor miraba la entrada de vidrio, tratando de resolver el enigma de cómo se abría esta, por su mente seguramente pasaban mil y un soluciones, excepto, claro, la evidente: Es una puerta deslizable. Al mismo tiempo, una mujer -aparentemente mayor que ellos- se para de su asiento, camina hacia donde se desarrolla el enigma y con facilidad que sorprende a la pareja, inaugura la entrada y sale diciendo algo entre dientes. Los adultos entran un tanto abochornados al no haber dado con aquella solución, caminan hasta una mesa libre y un mesero toma su orden.
Miré a mi alrededor, la decoración confería una sensación de hogar mexicano, como la casa de la abuela con ese sazón increíble para cocinar (si dicho esto no me entiendes, te invito a casa de mi abuela, venga). Devolví mi mirada ya extraviada al plato, no obstante, en ese momento se apiñaron más personas para mirar la entrada y tratar de adivinar cómo se abría, cosa que nuevamente capturó mi atención. Temerosamente, estiraban sus brazos y colocaban sus manos en la manija, tiraban hacia la izquierda y al observar un tenue movimiento, repetían el movimiento con una fuerza y confianza mayor aún. Mi gozo se aumentó al momento de visualizar a una niña, una de aquellas criaturas que son enviadas por sus padres a vender y pedir, inclusive a causar lástima por una moneda. La chiquilla que se dio paso al establecimiento buscaba únicamente vender sus dulcecillos, los cuales estaban en una cubeta de plástico, con una asa delgada y blanca que sostenía con cierto cariño.